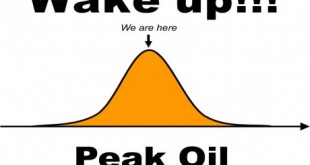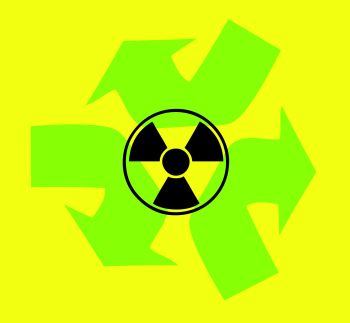 Durante tres decenios, ya desde antes del accidente de Chernóbyl, ha tenido lugar una moratoria de facto en la construcción de nuevas centrales nucleares en los países desarrollados. Pero últimamente los pronucleares vuelven a la carga, y lo hacen esgrimiendo varios argumentos tramposos. Uno es la crisis energética y otro el cambio climático: frente a las fuentes fósiles, que tienen los días contados y contribuyen al calentamiento de la superficie de la Tierra, la energía atómica no emite carbono a la atmósfera. Un estudio publicado en septiembre de 2008 por la Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia –que impulsa desde hace un tiempo en Cataluña la campaña “Tanquem les nuclears” (“Cerremos las nucleares”)– prueba que por cada megavatio-hora nuclear se emiten entre 140 y 290 kilos de CO2, que es casi tanto como la cantidad que emiten las centrales de gas de ciclo combinado (las menos sucias de las que usan combustibles fósiles). Es cierto que la reacción por la que un neutrón rompe el átomo de uranio y desprende una cantidad gigantesca de energía no emite carbono. Pero para que la pila atómica funcione ha hecho falta extraer el mineral de la mina, concentrar el uranio (muy escaso en el mineral: sólo entre el 0,05% y el 0,1%), transportarlo, enriquecerlo, construir la central, desguazarla al final de su vida útil y tratar los residuos. Todo eso consume mucha energía fósil, y explica las emisiones de carbono mencionadas. Decir, pues, que la energía nuclear es “limpia” desde el punto de vista de las emisiones de CO2 es totalmente falaz. (El mencionado estudio, que no toma en consideración la construcción y desguace de las centrales, por falta de datos fiables, y que por eso se queda corto en sus resultados, puede consultarse en www.tanquemlesnuclears.org. Se basa en los datos publicados de Ascó 2 entre 2001 y 2005.)
Durante tres decenios, ya desde antes del accidente de Chernóbyl, ha tenido lugar una moratoria de facto en la construcción de nuevas centrales nucleares en los países desarrollados. Pero últimamente los pronucleares vuelven a la carga, y lo hacen esgrimiendo varios argumentos tramposos. Uno es la crisis energética y otro el cambio climático: frente a las fuentes fósiles, que tienen los días contados y contribuyen al calentamiento de la superficie de la Tierra, la energía atómica no emite carbono a la atmósfera. Un estudio publicado en septiembre de 2008 por la Coordinadora per una Nova Cultura de l’Energia –que impulsa desde hace un tiempo en Cataluña la campaña “Tanquem les nuclears” (“Cerremos las nucleares”)– prueba que por cada megavatio-hora nuclear se emiten entre 140 y 290 kilos de CO2, que es casi tanto como la cantidad que emiten las centrales de gas de ciclo combinado (las menos sucias de las que usan combustibles fósiles). Es cierto que la reacción por la que un neutrón rompe el átomo de uranio y desprende una cantidad gigantesca de energía no emite carbono. Pero para que la pila atómica funcione ha hecho falta extraer el mineral de la mina, concentrar el uranio (muy escaso en el mineral: sólo entre el 0,05% y el 0,1%), transportarlo, enriquecerlo, construir la central, desguazarla al final de su vida útil y tratar los residuos. Todo eso consume mucha energía fósil, y explica las emisiones de carbono mencionadas. Decir, pues, que la energía nuclear es “limpia” desde el punto de vista de las emisiones de CO2 es totalmente falaz. (El mencionado estudio, que no toma en consideración la construcción y desguace de las centrales, por falta de datos fiables, y que por eso se queda corto en sus resultados, puede consultarse en www.tanquemlesnuclears.org. Se basa en los datos publicados de Ascó 2 entre 2001 y 2005.)
Otro argumento es el de la dependencia respecto del exterior: el suministro de petróleo y gas nos hace depender demasiado de unos pocos países y compañías que tienen la llave de estos combustibles, como ilustró la crisis del gas de Rusia el pasado invierno. Pero veamos qué ocurre con el uranio. El 84% de las reservas mineras del mundo se concentra en seis países: Canadá, Australia, Kazajstán, Rusia, Namibia y Níger. Siete compañías concentran en sus manos el 78% de las reservas. Y casi todo el enriquecimiento del uranio, un 92%, lo hacen sólo cuatro compañías. ¿A qué viene, en un contexto así, invocar el argumento de la dependencia exterior en el caso de las fósiles e insinuar que con la nuclear no ocurre otro tanto?
Un tercer argumento se resume en la frase recientemente pronunciada por Ana Palacio, actual vicepresidenta de la compañía francesa Areva, filial de EDF, dedicada a la electricidad nuclear: “Un 96% del combustible de uranio es reciclable” y supone “una solución económica y mediambiental” (El País, 8-04-2009). Subyace a este argumento la idea de que, pese a que el uranio es tan finito como el petróleo y destinado también a agotarse, al poderse reciclar, su suministro es casi indefinido. Lo que esta tesis oculta es que para la utilización de combustible reprocesado no sirve cualquier reactor, sino sólo los reactores rápidos, también llamados “supergeneradores”, que están siendo un fracaso. En Francia, país pionero en energía nuclear, se decidió en 1997 cerrar el único supergenerador del país –el Superphénix– por su coste económico de-
sorbitado y su escasa eficacia práctica. Su desguace está en marcha. El reciclado del combustible de uranio y su promesa de un suministro prácticamente inagotable es otra falacia.
Los partidarios de la energía del átomo están, en suma, orquestando una campaña de mentiras y medias verdades para vender a la opinión pública una técnica fracasada e inaceptable. Los problemas de la propaganda pronuclear no terminan aquí. Esta propaganda se enfrenta a otras verdades también incómodas. 1) La técnica nuclear arrastra un fracaso sonado: no haber hallado en los 60 años de su existencia ninguna solución satisfactoria al problema de los residuos. 2) Los riesgos asociados a las emisiones radiactivas. 3) Las centrales fabrican el combustible de las bombas atómicas. 4) Las centrales son un objetivo potencial privilegiado de terroristas de toda laya. 5) Por la razón anterior, requieren una protección policíaco-militar peligrosa para los derechos humanos y las libertades. 6) Los daños posibles debidos a accidentes son tan altos que ninguna compañía de seguros acepta asegurar, en ningún lugar del mundo, ninguna central nuclear: deben asumirlo los Estados. Y 7) las nucleares son ruinosas desde el punto de vista económico y no pueden subsistir (¡después de 60 años!) sin subvenciones públicas. Muchos responsables políticos muestran cada vez más dudas sobre la viabilidad económica de los programas nucleares renacidos, especialmente con motivo de una crisis que ha recortado drásticamente las disponibilidades financieras. El renacer nuclear está condenado por su enorme coste económico. Esto es una buena noticia, porque parece como si el lenguaje económico fuera el único que entienden los que mandan.
Finalmente, conviene recordar que el primer uso de la energía atómica fue militar, y que en las explosiones de Hiroshima y Nagasaki de agosto de 1945 nos horrorizan no sólo la magnitud del dolor y la destrucción infligidos a las víctimas, sino la afectación al núcleo biológico mismo de nuestra naturaleza como especie: el genoma humano. La capacidad para provocar mutaciones teratogénicas aparece como símbolo del pacto fáustico de la modernidad: poder a cambio de vender el alma al diablo. Chernóbyl mostró que el uso pacífico de esta energía conlleva una exposición a riesgos de igual naturaleza.
Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.

 Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política