La conversión al cristianismo del emperador Constantino el Grande y el Concilio de Nicea son el origen de la vieja contradicción existente entre la nueva fe católica y el rico legado de la filosofía helénica, entre las supuestas verdades dogmáticas envueltas en un halo de misterio y los postulados expuestos a partir de la experiencia y el conocimiento asequibles en el tiempo en el que fueron formulados. Las primeras son por esencia inamovibles aunque, como sabemos -y Fernando Montaña Lagos, el autor de Adiós a dios se encarga de recordárnoslo-, la acumulación de evidencias que las impugnan obliguen a cada paso a la Iglesia a cancelarlas a regañadientes mientras que las hipótesis derivadas del saber racional se cuestionan a sí mismas, pueden rectificarse y progresan conforme se amplían los instrumentos científicos de que disponen quienes las avanzan. Se puede creer y se puede conocer: cada cual es libre de escoger su camino. Pero la Iglesia -y en general todas las religiones- ha mostrado siempre una manifiesta aversión a las verdades fundadas en la razón y ha procurado desterrarlas con el fuego o la espada a lo largo de la historia.
El olvido impuesto al saber clásico existente en Grecia, Roma y Alejandría por sucesivos Concilios eclesiales abrió las puertas a una ignorancia secular de su legado hasta su reaparición en la Península gracias a las traducciones árabes y su traslado al castellano durante el reinado de Alfonso el Sabio. La entronización de una fe única y la condena del recurso al pensamiento basado en la razón y la experiencia por parte de Pablo de Tarso y Agustín de Hipona significó un verdadero salto mortal del que la cristiandad tardó en recuperarse más de siete siglos.
¿Quién puede creer a estas alturas que Dios creó el mundo en seis días y, sin seguridad social alguna, descansó el séptimo? En cuanto al parque temático en el que Adán y Eva discurrían apaciblemente sus días hasta la irrupción de la serpiente y la tentadora manzana, ¿tiene algún viso de verosimilitud? Eva, la maldita Eva causante de todos nuestros males por su deseo razonable de acceder al conocimiento del bien y del mal, ¿merecía el brutal castigo de la expulsión con su pareja del paraíso y la subsiguiente condena de la especie humana al sufrimiento y la muerte? Pero la inquina de Jehová a la voluntad de saber de sus criaturas no se limita a este tebeo profusamente ilustrado generación tras generación. Cuando mucho más tarde -no hay cronología posible en el relato del Génesis- asiste a la construcción de la torre de Babel y comprueba indignado que sus criaturas se arrogan la facultad de decidir y se entienden entre sí para elaborar un proyecto común, resuelve al punto bajar a la Tierra, confunde sus lenguas y las dispersa como insectos. Lo mismo podría decirse de la fábula del diluvio universal y el arca de Noé que, como nos recuerda el autor de Adiós a dios, tiene claros precedentes en cosmogonías anteriores, siempre con un Dios colérico y vengativo: cuentos de hadas, observa irónicamente Einstein, «bastante infantiles».
Citaré para terminar este capítulo bíblico el castigo divino a las ciudades malditas del Mar Muerto, con la sabrosa historieta de los pobrecillos ángeles, su acoso por los bujarrones sodomitas, los apuros de Lot y su mujer convertida en estatua de sal (¡siempre la reprobadora curiosidad femenina y la misoginia que envuelve el corpus bíblico y el de la doctrina católica!) leyenda en la que nuestra santa madre Iglesia cree a pies juntillas.
La medicina y la astronomía fueron miradas siempre por Roma con sospecha e inquietud, como algo contingente y ajeno a la suprema verdad revelada. La condena de la cirugía por el Papa Inocencio III con el chistoso pretexto de que Ecclesia abhorret sanguine, mientras se enzarzaba en guerras de conquista, perseguía con saña a los albigenses y tomaba la iniciativa de la cuarta cruzada, y lo sucedido cuatro siglos más tarde primero a Giordano Bruno y luego a Galileo, quien abjuró de sus malignos conocimientos para no perecer también en la hoguera, revelan con elocuencia la contradicción insoluble entre la fe religiosa y la verdad científicamente demostrable.
De seguir como corderos del Señor las encíclicas papales al hilo del tiempo, continuaríamos confiando la curación de nuestros cuerpos enfermos a la Virgen María o a los santos y curas milagreros, y pensando que nuestro planeta es plano, ombligo del universo y que fue creado hace unos 6.000 años.
La animadversión de Roma a la filosofía, la ciencia, el teatro e incluso a la especulación mística o teológica ajena al dogma revelado está bien probada en las actas de los Concilios. La documentación relativa a los procesos inquisitoriales en nuestra Península es un precioso inventario de quienes se atrevieron a reflexionar por su cuenta. Erasmo, Montaigne, Descartes, Pascal, Spinoza, etcétera, elaboraron sus doctrinas al margen y a contrapelo de la Iglesia. Ésta conservó mientras pudo su poder de despachar al infierno a quienes juzgaba herejes o incrédulos, pero la evolución del mundo político y cultural europeo (con la significativa excepción hispana) redujo en la práctica el alcance de sus sentencias. A falta de ello, incluyó en el Índice de libros prohibidos, cuya lectura castigaba con la excomunión, a los enciclopedistas y librepensadores que propiciaron la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre. «¡No puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres!», replicó en 1791 Su Santidad Pío VI. Tras sus desdichas (fue hecho prisionero por el Directorio revolucionario y conducido a Francia en donde murió) y las de su sucesor (obligado por Napoleón a coronarle emperador en París) las cosas no mejoraron. León XII exhortó a las recién creadas repúblicas de la América hispana a que abandonaran sus funestas y tenebrosas doctrinas independentistas y a que volvieran al regazo de su amantísimo soberano Fernando VII. Como aquejada de demencia senil -la imagen no es mía sino de Blanco White- fulminó con sus anatemas a cuantos, fuera de su rebaño, apuntaban con el dedo a tal sarta de disparates -condena del liberalismo, de la democracia, de la igualdad social…- y predicaban la mejora de las condiciones de vida de la sociedad civil en vez de buscar la beatitud eterna. En vano proclamó Pío IX el dogma de la infalibilidad pontificia. Los desatinos papales prosiguieron y cualquier lector puede consultar su larga lista a través de Internet.
Como señala el autor de Adiós a dios, la teoría de la evolución de las especies de Darwin y los avances de la ciencia en los dos pasados siglos asestaron un golpe definitivo a la presunta infalibilidad eclesial. La condena a quienes difunden «doctrinas y prácticas inaceptables», esto es, de todo el progreso del conocimiento que contradice sus dogmas en vez de creer «en el misterio de la Redención» y en «la anticipación del Paraíso y prenda de la gloria futura» por Juan Pablo II, no convencen sino a los convencidos.
Sobre la tenaz misoginia de la Iglesia; sus negocios turbios (léase el excelente artículo del corresponsal de este diario en Roma, La nobleza negra del Vaticano del 27-6-2010); la espectacular mercadotecnia wojtyliana; el absurdo celibato eclesiástico; la condena indignante de los preservativos para contener la pandemia del sida; la «guerra de Dios» contra el «proyecto del demonio» (léase el matrimonio homosexual) mientras emergen a diario a la superficie de sus aguas pútridas los escándalos de la pedofilia encubierta de sus miembros, etcétera, los lectores del libro de Montaña Lagos hallarán una información detallada propia de un verdadero manual de pensar en libertad.
En un país en donde un Estado nominalmente laico mantiene los exorbitantes privilegios económicos de una Iglesia que invoca tal vez el ejemplo de Pablo en su Epístola a los Corintios -«si nosotros hemos sembrado en vosotros riquezas espirituales, ¿será mucho que cosechemos cosas de este mundo?»- para preservar su puesto de primera fortuna en bienes muebles e inmuebles de la Península y tras el breve desvío de Pablo VI y del Segundo Concilio Vaticano, vuelve a las fuentes más puras en las que bebió durante la Cruzada de Franco y clama hoy contra la odiosa «dictadura del relativismo» por boca del cardenal Rouco Varela, los lectores de Adiós a dios no podrán sino compartir la certera observación de su autor: «Vivimos en un mundo nuevo ataviados andrajosamente con un ropaje moral antiguo».
Publicado en El País. 1/08/2010.

 Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política
Paralelo 36 Andalucia Espacio de pensamiento y acción política

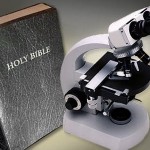




La razón no es sacra.La razón debe de ser puesta en cuestión, aunque sin la razón, nada.Para más señas, nosotros, los musulmanes, amamos la razón natural de las cosas.Estoy plenamente convencido de que los masones de el pais saben a que nos referimos…
Gracias